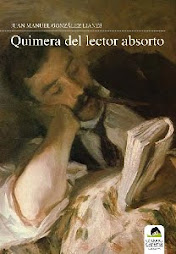Hace unos días me propuse leer tres novelas cortas de autores en castellano, muy distintos en cuanto a estilo y pretensiones, pero los tres importantes dentro de lo que se conoce como narrativa contemporánea. Las tres novelas me han satisfecho enormemente, cada una de modo distinto, pero ninguna tanto como la presente: Campo de amapolas blancas, de Gonzalo Hidalgo Bayal, del que ya existe otra entrada en este blog. El título, sumamente evocador, hace referencia a algo muy presente en la novela: a la búsqueda infructuosa de la felicidad por parte de un personaje al que el narrador se limita a llamar H.
H lo intentará sobre todo a través del arte (cultivando la poesía o la pintura), yendo a París a empaparse del espíritu del 68, consumiendo drogas o huyendo de ninguna parte hacia la nada. Considero, sin embargo, que uno de los mayores logros de esta obra es la voz narrativa, consciente de las limitaciones de la memoria, nada comprensiva con aquellos otros autores que, al abordar su biografía, son capaces de reproducir gestos, instantes precisos, palabras oídas cuarenta o cincuenta años atrás. Aquí la palabra se construye al albur de un sentimiento de fragilidad por todo lo pasado, y cuanto se narra se apoya sobre los cimientos endebles del recuerdo. Pese a ello, la novela se sostiene lúcida y emotiva, sobre un marco muy claro, el de la España de finales de los sesenta, y los personajes, fundamental el del padre, que asoma como un fantasma en el segundo capítulo, no necesitan la consistencia de lo físico para ser poderosos en cuanto tales.
Con todo, debo admitir que la historia me ha calado especialmente porque conozco a alguien que, igual que H, toda su vida ha buscado ese campo de amapolas blancas en cuyas hojas, según cuenta uno de los personajes, se halla “el mejor estímulo del espíritu”, ya que contienen “la esencia del paraíso, su síntesis primordial”, y aún lo sigue haciendo.