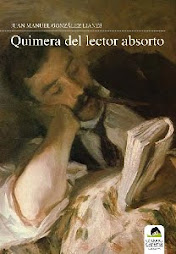La aparición de nuevos títulos en las librerías es constante y abrumadora. Resulta casi imposible seguir el ritmo con el que aparecen libros en las mesas de los comercios, porque de una semana a otra puede cambiar el paisaje: donde había una pila de ejemplares hoy encuentras otra portada con otro autor, y si es de los más vendido la hallarás reducida o por el contrario más alta. Sobre anaqueles y tablas parece soplar un viento constante que lo transforma todo minuto a minuto. Sucede en las librerías grandes, en las más concurridas, donde la crisis no parece notarse tanto acaso porque un libro de tarde en tarde no es dinero si lo que consigues a cambio es un placer intenso, un olvido pasajero de cuanto te rodea. Se sabe que a la literatura se llega por azar o interés. Mi interés hacia Philip Roth viene de antiguo porque, salvo una novela, el resto de las suyas que he leído me han apasionado y me han hecho sentir pequeño.
Cuando aparece una obra de este autor (cosa que sucede con frecuencia admirable), mi primera intención es adquirirla y recuperar la maravilla que he sentido con la lectura de otras tantas que a lo largo de los años he podido acumular en mi estudio. Pero me digo: aguarda la edición de bolsillo, más económica, tan válida como esta otra; si por ti fuera, la librería entera te llevabas: no es un libro de tarde en tarde, es un goteo continuo que implica un espacio más reducido en casa, un silencio incómodo de quienes comparten piso y exigen su rincón; el libro de bolsillo ocupa menos, te consuelas, puedes disimularlo entre otras compras. Y decides esperar entonces a que se edite en ese formato que ocupa poco y da tanto como el otro. Para cuando aparece, sin embargo, ya te has olvidado de esa urgencia que sentiste. Han pasado seis meses. Y puede que otro título u otro autor al que veneras haya hecho acto de presencia en las estanterías y reclame igual querencia.
Sucedió con La mancha humana. Luego de mucho tiempo, el azar ha hecho posible el reencuentro con un título que creía no iba a poder disfrutar nunca, a no ser que en una de mis visitas a la biblioteca se me hubiese ocurrido consultar en el catálogo su constancia en él. El sábado topé con un puesto de libros. La pretensión de quienes los vendían era recaudar fondos contra el alzheimer. Entre otros muchos, hallé esta novela de Philip Roth, versionada para el cine hace algún tiempo e interpretada por Anthony Hopkins y Nicole Kidman. No he visto la película. Leí que no era buena, pese a la solvencia de sus actores. Me hice con el libro. Pagué cinco euros por él. Fue editado por Círculo de Lectores en tapa dura. Ahora aguarda a que le llegue el turno tras Pólvora negra, de Montero Glez y La luna roja, de Luis Leante, en ese orden. Los tengo apilados y a mano. Con solo que retire el brazo del teclado…