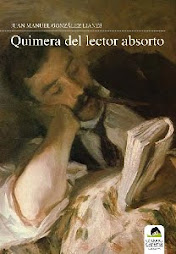Resulta curioso encontrar en la obra literaria de los escritores vinculados al sur de los EEUU una atmósfera común, unos personajes que parecen sacados de un molde parecido, relacionados por una consanguineidad cuyo ADN no se encuentra en la sangre, sino en su comportamiento, en su manera de comunicarse, en la violencia o la bondad extremas de la que hacen gala. Eudora Welty es una de esas autoras sureñas que parecen conocer muy bien la materia a partir de la cual construyen su universo novelístico; y la conocen no porque haya buscado información, o utilizado el testimonio de quienes pudieron vivir acontecimientos parecidos a los que narra, sino porque ella misma es parte íntima de ese sur que, da la impresión, odian y aman por igual. Laurel, hija del juez McKelva, viaja desde Chicago, ciudad en la que reside, a Nueva Orleans, donde su padre acude al médico para que le trate un problema ocular. El médico, amigo de la familia, le aconseja operarse y que la intervención quirúrgica la realice un especialista que no sea él. Pero el juez se niega. La operación es cosa del doctor Courtland, y si no, no hay operación. Pese al éxito de la misma, el juez, cuya edad se aproxima a los ochenta años, se va debilitando poco a poco hasta morir. El traslado del cadáver en tren desde Nueva Orleans hasta Mount Salus, Mississipi, es el regreso de Laurel a la casa y al pueblo donde nació y creció, al lugar donde ya no le queda nadie, salvo la vieja criada negra, a quien pueda reconocer como suyo. Wanda Fay Chisom es la actual esposa del juez McKelva. Cuarenta años más joven que él, más joven que Laurel, su carácter no casa con la vida que implica convivir con un anciano, mucho menos con la que debe tener una viuda. Es orgullosa y bella. No entiende cómo el pasado puede condicionar la vida de personas como las que habitan en Mont Salus. Ella es de Madrid, Texas, y si quiere traerá a toda su familia a vivir a la casa del juez, porque ahora la casa es suya, no de Laurel; ya se ha encargado de borrar toda huella que recordase a la antigua señora McKelva.
Al regresar al pueblo, Laurel experimenta una suerte de regresión a las costumbres y a los sentimientos de una gente que no parece haber evolucionado, que son los mismos de hace seis, ocho lustros, cuando ella era una niña. Una regresión que no se detiene en las palabras ni en los gestos, que sigue hasta el mismo vientre de la casa en la que nació y creció. Allí, la noche después al entierro de su padre, se encierra en un cuarto donde hay cajas con fotos y papeles que pertenecieron a su madre y que han sobrevivido al afán destructor de Fay. En esos papeles se reencuentra, es ahí donde se hunden sus raíces. Pero ¿de qué sirven las raíces cuando se está sola, cuando no se tiene a nadie ya? En Chicago no la aguarda nadie. Su esposo Phil murió en la guerra. Laurel simplemente es la hija del optimista, pero no tiene ninguna razón para serlo también ella.
La de Fay recuerda a una de esas familias que actúan como mala hierba en el mundo de Faulkner, que imponen su presencia a fuerza de constancia y sumo egoísmo. Ella misma, Fay, se enfada porque el juez, su marido, haya decidido enfermar durante la celebración del carnaval. No se merece que la trate así. Esta actitud, frecuente en otras novelas de otros autores sureños, me asombra y desconcierta, pero comprendo, dado el número de personajes que se comportan así, que debe tener un referente real, mujeres y hombres que sobrevivieron y sobreviven aún con la savia de otros. Es Fay quien me repugna y atrae a un tiempo, y comprendo que el juez McKelva se sintiese atraído por ella sin importarle las consecuencias de su decisión al convertirla en su esposa. Una de las imágenes tal vez más emocionantes de la novela es cuando Fay, sentada junto a su marido moribundo, le acerca un cigarrillo a los labios para que fume de él. No es lo que más le conviene al paciente, pero durante unos minutos el juez es dichoso. La duda es si la intención de Wanda Fay Chisom es que sea feliz antes de morir, como un acto de amor último; o bien, con esa pizca de placer que le ofrece, revitalizar su espíritu para que se levante y la acompañe por la calles de Nueva Orleans, llenas de bandas de música y gente divirtiéndose. Sospecho que de una persona como ella no cabe esperar lo primero.