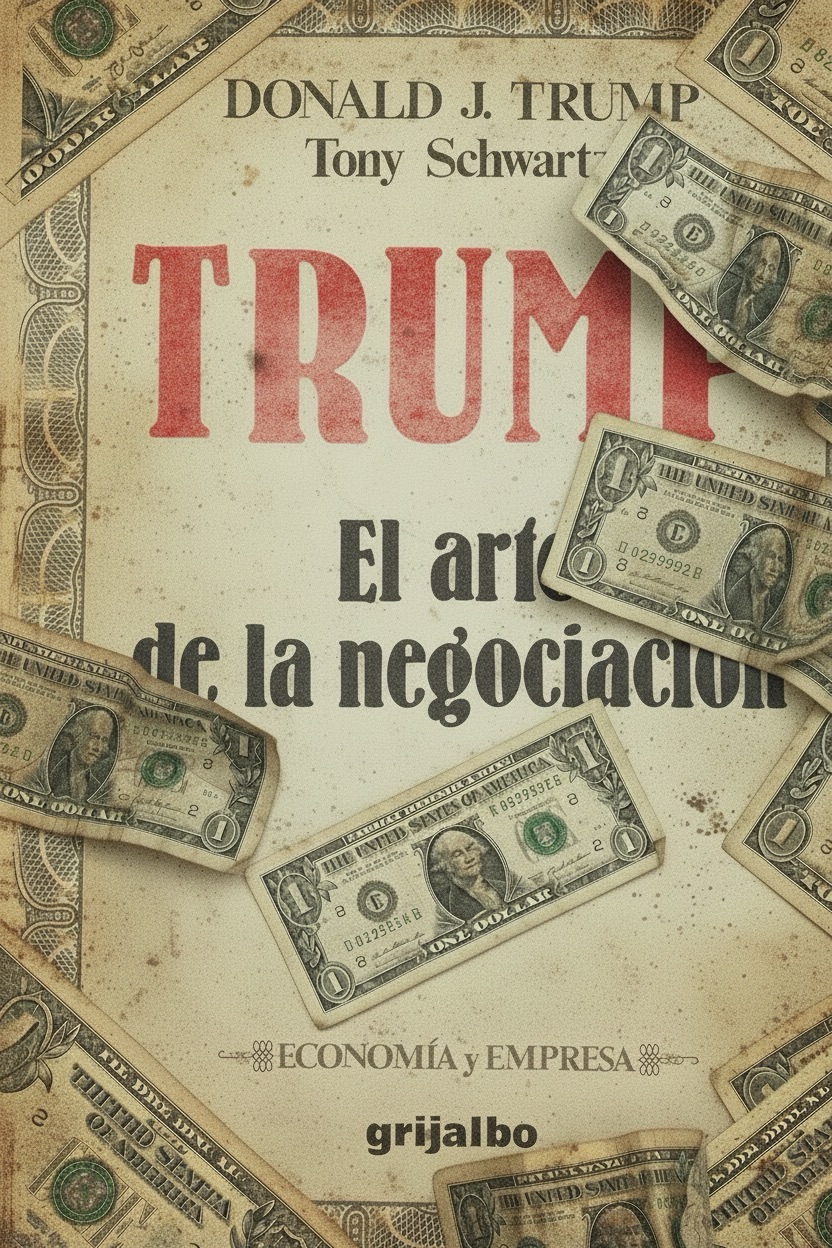Leo estos días un libro de ensayos de Cyril Connolly, en el que al parecer queda recogida buena parte de su obra. El primer título que aparece en el volumen es Enemigos de la promesa, escrito en 1938, y que aborda el tema del estilo. Los inicios del siglo veinte, nos recuerda, fueron decisivos para la evolución de la novela. Fue un periodo convulso históricamente, pero también en lo cultural, donde convivieron tendencias múltiples en la pintura, en la música, en lo literario. Según Connolly, “el estilo es una relación entre el dominio de la forma que tiene un escritor y su contenido intelectual o emocional”. En función de esta premisa, establece varios estilos: el mandarín, recargado, romántico, cuajado de oraciones subordinadas y metáforas, “el estilo artificial de los hombres de letras o de los que ocupan cargos de autoridad y hacen de las letras una ocupación en su tiempo libre”; el vernáculo o realista, más pegado a lo cotidiano, que es “el estilo de los rebeldes, periodista, adictos del sentido común y observadores no románticos del destino humano”; y un último intermedio, el lírico o dandy, propio de autores primerizos, marcados por la tradición, que acaban sumándose al partido de los mandarines. Connolly, pese a la crítica que hace de unos y otros autores, adscritos a tan contraria manera de concebir la labor literaria, no repudia ninguna de los dos modos y considera que ambos poseen virtudes aprovechables, y que lo que un autor que pretende ser sincero debe hacer es buscar el justo medio entre ambos, de tal modo que su prosa sea “arquitectura, no decoración interior”. “La buena prosa”, afirma que se dice, “debería parecerse a la conversación de un hombre bien educado”. Por eso considera que los que buscan la perfección, “los que buscan el arte por el arte…, pueden producir un arte imperfecto debido a la misma violencia del homenaje que le rinden.” Aunque admite que “hay muchos grandes pasajes en los que la complejidad es digna de la emoción vertida en ellos, donde verdades muy sutiles y difíciles son presentadas en un lenguaje que sólo puede expresarlas mediante la dificultad y la sutileza.” El estilo realista, pues, pese a su apego a lo que se habla en la calle, no es vehículo tampoco suficiente para expresar todo cuanto interesa al autor. Se queda escaso, pobre, aunque resulte honesto y hábil. Los autores que lo cultivan deben recurrir a la disciplina en la concepción y ejecución del libro. Las cosas escritas con sencillez, para que perduren, precisan de una planificación exhaustiva que las aleje de la mera crónica, del retrato fiel. El contenido exige una forma que lo refleje de modo que el lector crea estar leyendo algo nuevo siempre. El dominio que tenga el autor del lenguaje, que es su herramienta, pero también de la construcción que le dé a lo que cuenta, posibilitarán que su obra dure, sirva de modelo, emocione. El libro de Connolly es de 1938. Por entonces, autores como William Faulkner se hallaban en el camino correcto.


+Iman+maleki.jpg)